Por eso Einstein nunca regalaba flores a su amada. Decía que las flores eran algo perecedero, que perdían valor y calidad con cada puesta de sol. Se marchitaban. Las flores no dejaban huella. Tampoco olor: se esfumaba con el correr del segundero. No, Einstein nunca regalaba flores a su amada. Él abogaba por los libros, por la letra impresa, sellada a golpe de tipos, indeleble en el marco del tiempo; y también en el del conocimiento. Aducía que un libro duraba toda una vida. Sobre todo si era un buen libro.
Y, ¿por qué habría de durar un libro bueno tan largo tiempo? Porque la Verdad, la Belleza y el Bien son constantes a pesar de los siglos; porque estos tres titanes se encuentran allende lo sensible; porque la literatura nos salva del mundo.
La lectura, la literatura, se nos vuelve, así, imprescindible. En nuestra cotidianidad, nos damos cuenta de que no es lo mismo saber expresar a alguien un sentimiento que tener que callarse, formular una pregunta adecuadamente que de cualquier forma, redactar un texto con coherencia que soltar una ristra de oraciones inconexas. Y todo, sencillamente, porque no es lo mismo decir lapislázuli que azul, pandemónium que jaleo, filfa que mentira. La lectura, la literatura, nos permite acceder a una precisión en el lenguaje que nos sume en la más amplia dimensión de los matices. Nos alejamos de la imprecisión, de la incertidumbre, de la vaguedad. Ubérrimo, lancinante, caliginoso y no tan sólo “algo muy fértil”, “algo muy agudo”, “algo muy denso”. Es adquisición de puntería certera: saber qué tiene uno por expresar y escoger las palabras adecuadas. Porque no estoy de acuerdo contigo, Bunge. Las palabras son exactas. Tienen significados delimitados, algunas más que otras. He ahí la diferencia entre la generalidad y la precisión, entre la exquisitez y la mediocridad, entre el buen gusto y el conformismo. No es cuestión de enmarañar la comunicación. Mucho menos de hacerse inentendible. Lejos de esto está el propósito. Pero es innegable que la forma de hablar y de escribir imprime carácter, distingue, posiciona. La clave está en evitar las ambigüedades. Y en este punto creo tener a favor a juristas, a lingüistas y a más de un profesor.
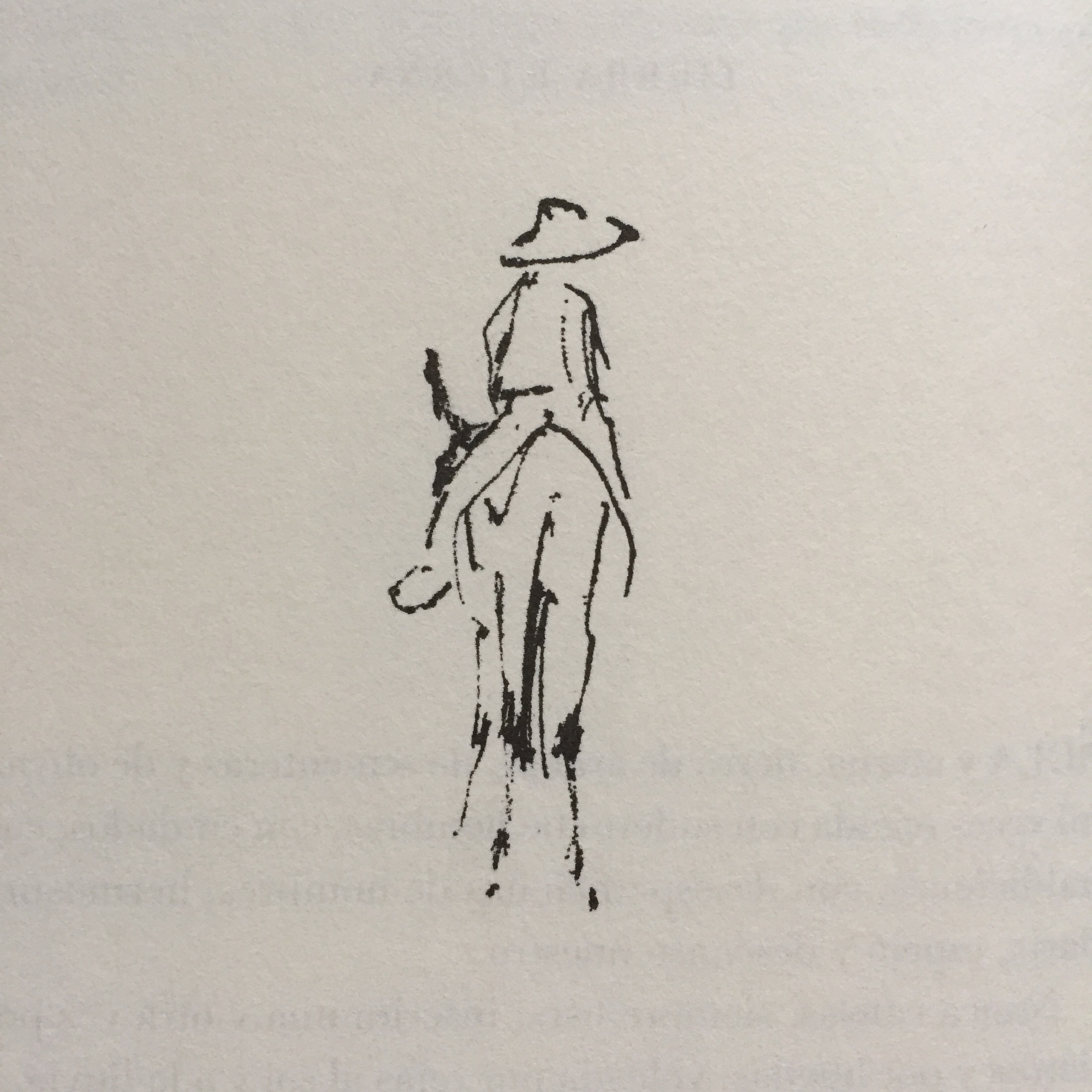
Préstame la lanza, Sancho, que unas letras impresas procederán a hacernos historia.
(Ilustración de «Las cosas del campo», J. A. Muñoz Rojas)
En relación con esto, Aristóteles decía que “no conviene olvidar que a veces no se puede reconocer si el nombre expresa la sustancia compuesta, o solamente el acto y la forma; por ejemplo, si casa quiere decir el conjunto de la forma y de la materia; un abrigo compuesto de ladrillos, maderas y piedras dispuestas de tal manera; o solamente el acto y la forma; un abrigo”.[1] En efecto, así como de adecuada esté la palabra a la realidad, será más sencillo evitar las indeterminaciones.
Tal atino no es imposible de alcanzar. ¿Que dónde está el quid? En leer. Leer mucho. Muchísimo. Es la manera de adquirir vocabulario. Muchas veces de manera subrepticia, otras ayudado del diccionario, pero siempre de modo cercano. Los libros, los autores coetáneos y de otros tiempos, conversan con nosotros y lo mismo ocurre con las palabras que emplean. En ellas nos detenemos, del contexto extraemos su significado, en situaciones personales tratamos de darles uso. Las palabras nos interpelan. Algunas nos tocan el corazón y, como un dardo, nunca las olvidamos. De pronto, nos descubrimos utilizándolas en nuestro uso diario y puede que enseñándoselas a otras personas. Paulatinamente van inundando nuestra vida. El cielo ya no tiene color rojo, sino arrebol. Poco a poco nos entendemos más a nosotros mismos. No eres un egocéntrico, sino un ególatra. Gradualmente analizamos mejor la sociedad. El crimen no merece meramente un castigo, sino que es execrable.
Si bien, los beneficios no son sólo gramaticales. Hasta un ciego advertiría los provechos espirituales de la lectura. La lectura encarna el encuentro con uno mismo, el recogimiento, la soledad. Es sinónimo de silencio personal y es en ese silencio donde se hace factible el conocimiento propio. La lectura, como la música, amansa a las fieras: obliga a la paciencia; exige donar tiempo. Y tal empresa sólo reporta ganancias. Salir de uno mismo, entrar en otros. Generosidad, empatía. La persona, más humana que antes. Buscando, sintiendo, imaginando, estudiando. Velando y desvelando.
Por esto las palabras mantienen su valor. Llevan atravesando la historia años, lustros, décadas. Impertérritas. Milenios. No importa el signo del gobierno, la religión del territorio, la economía del lugar. No se agostan. No son como las flores. Van de boca en boca, se guarecen en los libros, entre las hojas. Esperan plumas que las escriban, máquinas que las tecleen, labios que las pronuncien.
Por eso, querido Russell, yo sí que invocaré a Einstein, porque él siempre escogía libros.
[1] Aristóteles, Metafísica, Libro VIII, Capítulo III.